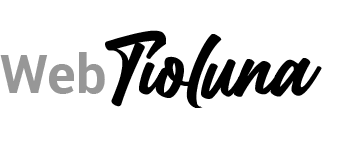El guarro de «El Terrero»
Publicado en la revista «Caza y Pesca» en julio de 1997
Estoy sentado en un escaño, hecho con un corte de un grueso tronco, a la puerta de la casa de mis amigos, viendo cómo las gallinas se afanan en picotear aquí y allá los granos extendidos y los pequeños insectos que abundan por doquier en el suelo de tierra que, de puro barrerlo mil veces, parece que brilla como si fuera de cerámica. Un gato se estira perezosamente y el aire frío de esta tarde nublada de febrero baja desde la sierra aromas de promesas cazadoras que me embargan el alma.
Parece que cuesta trabajo el levantarse de esos momentos de sosiego pero, por otra parte, estoy deseando empezar la actividad de la caza, que me llena al máximo y pone todos mis sentidos alerta; así que comienzo a preparar los pertrechos de la espera, con la experiencia y la cadencia de algo hecho mil veces.
Compruebo concienzudamente si voy colocando el rifle, la munición, el macuto con todo lo necesario, las mantas, la silla y observo cómo Adolfo, después de lavarse las manos de las duras tareas del ganado, prepara también sus cosas que se reducen a un capote, una linterna y un par de rosquillas que empieza a comer golosamente.
Al empezar a caminar espantamos un poco a los perros para que no tengan la ocurrencia de seguirnos y comienza mi compañero a contarme que, aunque “El Dentista» hace unos días que no entra a los cebaderos, si lo están haciendo dos o tres guarros que, sin ser «superiores» como él, son bastante buenos y uno de ellos, en concreto, se baña en «El Terrero» y mi amigo lo está cebando todos los días con un puñado de bellotas que debe comer con glotonería ya que no deja ni una. Su huella es bastante buena y Adolfo calcula que su peso pasará de los ochenta kilos. Con estas noticias parece que mi paso se acelera y que la impedimenta pesa menos. Ya me estoy imaginando dentro de un rato habiéndomelas con ese buen cochino y, sin poderlo evitar, un suspiro se me escapa de lo más hondo del pecho.
Subimos a buen paso por la estrecha vereda rodeados de monte bastante alto y fuerte, mientras los nublados empiezan a aclararse y trozos de cielo azul comienzan a jugar al escondite con las nubes. El penetrante olor del monte es cada vez más fuerte mientras coronamos el cerro y, ante nuestra vista, se extiende en oleadas el verdor del monte hasta llegar al gris de los riscos de la cuerda que estará como a un kilómetro de nosotros. Nos vamos instalando en el puesto que está en una ladera de solana, sobre un arroyo muy pequeño y, por la ladera frontera, se ve bajar un pequeño hilo de agua que forma la baña a la que hemos bautizado de «El Terrero», junto a la que Adolfo coloca a diario la bellotil pitanza que el guarro se toma como aperitivo al salir de el baño.
Oscurece sobre las siete y el cielo se ha ido despejando paulatinamente, así que la luna casi llena, que mañana estará en plenilunio, alumbra bastante bien todo el escenario de la posible escaramuza, por lo que se apuntará perfectamente caso de que, efectivamente, se imponga el disparo.
Ha pasado un buen rato y menos mal que estoy bien arropado con las mantas porque, con lo raso que se ha quedado, la noche se ha ido refrescando y la humedad se va poco a poco metiendo hacia los huesos. Aún así disfruto de cada minuto, de cada segundo de esta espera, de este aguardar a que aparezca el viejo jabalí separándose del amparo del monte acogedor y todo el escenario cobre vida supeditándose a los movimientos del animal que polarizará los rayos de la luna bañándose y recreándose sobre su tosca anatomía.
Y así pasan las horas, rápidas y lentas al unísono, salpicadas de vez en vez con suaves y extraños sonidos que agujerean la noche y rompen el hilo de nuestros pensamientos mientras se van deslizando hacia la semioscuridad exterior.
De pronto, serán las nueve y cuarto, me dice Adolfo en un susurro que ha oído claramente el sonido del guarro que se acerca por arriba y hacia la izquierda de nuestra posición. Escuchamos atentamente durante un buen rato sin volver a escuchar absolutamente nada, pero se que el oido de mi amigo,educado durante generaciones de antepasados, está preparado para oir los suspiros del monte, por lo que no nos movemos ni hacemos el más leve ruido pensando que, a su vez, el cochino estará muy atento escuchando todos los sonidos para intentar captar alguno no habitual que pueda indicarle la existencia y situación de algún peligro que amenace su vida, lo que le haría emprender rápidamente la marcha para zafarse de la probable agresión.
Habrá pasado un cuarto de hora cuando le oímos perfectamente, abajo en la oscuridad del reguero. «¡Está ahí!» le susurro a Adolfo mientras, muy lentamente, le paso los prismáticos. A simple vista, con el corazón acelerándose por momentos, veo salir el bulto negro del arroyo y subir hacia el cebadero, que está a unos diez metros más arriba. Por fin se cumple el sueño que estábamos esperando. Ha aparecido de pronto el protagonista de esta obra cinegética, sobre el escenario de jaras y chaparros y con la iluminación plateada de la luna.
La silueta negra, que es muy grande por lo que sé que corresponde a un buen guarro, llega al cebadero y en esa misma postura, sin cruzarse, empieza a devorar las bellotas glotonamente. A cada una de ellas que come mueve la cabezota de un lado para otro y escucha atentamente. Para entonces ya tengo colocado perfectamente en la horquilla el rifle -que he subido muy lentamente- y, a través del visor, estoy viendo con claridad al animal. Debido a su postura de espaldas, observo las puntas plateadas de las orejas e, igualmente, como le blanquea la jeta al comer los dulces frutos. Pero, a pesar de todo, no veo la cruz fina de la retícula por lo que no puedo disparar. El guarro no cambia de posición y a mí empiezan a comerme los nervios.
Llevará comidas doce o catorce bellotas cuando pienso que quizás decida irse al siguiente cebadero, que llamamos el de «El Pájaro» por lo que, enfadado por mi mala suerte que me está haciendo rozar el triunfo pero no conseguirlo, decido disparar y cuando el cochino mueve la cabeza hacia la derecha -una vez más intentando recoger el más leve sonido- oprimo el gatillo y el estruendo del disparo resquebraja por unos momentos todo aquel equilibrio que estaba depositado bajo la luna.
Ahora oímos correr al jabalí hacia el cerro de nuestra derecha durante unos cuantos cientos de metros y luego el silencio más absoluto se extiende como una losa sobre la sierra. Parece que vuelvo a notar la brisa en la cara recuperando esos olores que durante los últimos minutos habían desaparecido en el clímax de la emoción y, con ellos, empieza a apoderarse de mí esa duda típica de no saber si has acertado y si has hecho todo como debías o te han vencido los nervios a la hora de la verdad. En ese desasosiego empezamos a recoger todos los bártulos y descendemos hacia el reguero, lo cruzamos y en pocos pasos estamos en el cebadero donde, por desgracia, no vemos sangre ni señales de haber acertado el tiro, por lo que empezamos a pensar en un posible fallo. A pesar de todo recuerdo que, cuando disparé, la cruz del visor estaba firme, bien apoyado el arma, por lo que entiendo que debo haberle acertado.
Decidimos, dadas las circunstancias, bajar a buscar los perros para que puedan ayudarnos, o mejor dicho, solucionarnos el cobro y, un poco cansinamente, descendemos por el carril desde el cerro hacia la raña, parándonos a medio camino desde donde Adolfo silba suavemente a sus perros. Parece imposible que a esa distancia tan enorme a la que se encuentran los porches puedan oír la llamada de su amo los animales. Pasa un buen rato durante el que estoy pensando que tendremos que bajar hasta la casa pero, de pronto, se oye un ligero rumor entre el monte y aparecen los dos careas, «El Cachuli» y «La Pili», que se deshacen en carantoñas con mi compañero quien, sin más preámbulos, los encamina por el carril de nuevo hacia arriba, al escenario del tiro, un poco más animados nosotros por la ayuda canina.
Al llegar «al lugar de los hechos» empiezan rápidamente los perros a rastrear muy excitados. Andan olfateando sobre el tiro, suben y bajan del cerro hasta el reguero, pero nos vamos dando cuenta que no están «fijos» y nuestras sospechas de fallo van paulatinamente en aumento. Vuelven mohínos los canes a nosotros sin cumplir, por esta vez, su objetivo y , con una última mirada y un suspiro que quiere decirlo todo, nos bajamos para los porches con el disgusto de no haber podido, o no haber sabido, culminar el lance.
La luna, a nuestras espaldas durante la bajada, nos va enredando en sombras chinescas con las jaras y los chaparros mientras dirijo la mirada a esos cerros y a esas rañas tan queridas para mí y que me evocan recuerdos de otras muchas noches de mejor o peor fortuna en los lances de caza. Muy lejos, las luces de pueblos conocidos y los faros del vehículo de algún guarda responsable trazando vericuetos por alguna sierra lejana e inmensa, dan un toque de civilización en la cuasi prehistoria de este mundo verde oscuro de montes y noche.
Nos reciben al llegar a la casa el resto de los perros con sus ladridos de alarma que después se vuelven halagos al reconocernos y, sobre todo, a su dueño. Contamos al resto de la familia toda la aventura que hemos vivido desde que salimos al caer la tarde y, aunque insisten mis amigos en que me quede a cenar, tengo la garganta reseca y ningún apetito, por lo que decido venirme para casa. Conduciendo por las numerosas curvas de la carretera voy pensando en dónde estará ese animal. Quizás herido gravemente o quizás muerto debajo de una jara mientras le está velando la luna casi llena.
Al día siguiente Adolfo y José Luis comienzan el pisteo en el lugar del tiro. Durante los primeros doscientos metros no da nada de sangre y, a partir de ahí, van encontrando unas pequeñas gotitas que luego empiezan a mezclarse con «verdín”… ¡mala señal!. Deducen, por ello, que va empanzado, pero lo extraño es que el tiro fue desde atrás. Cuando llevan pisteando más de medio kilometro (calculan que unos setecientos metros), son las once de la mañana y tienen que abandonar para atender inexorablemente las labores del ganado.
Al otro día por la tarde, ya casi sin esperanzas, aparece por los porches Julián, el hermano de Paula, quien se ofrece a continuar el pisteo y al que le dan indicaciones exactas de dónde lo habían abandonado ellos. Asciende rápido hacia los cerros de la derecha del laderón, llega hasta la última señal que dejaron el día anterior los pisteadores, recorre unos doscientos metros más hacia arriba y, casi por casualidad, encuentra el jabalí muerto en un arroyo «selvático». Baja para buscar ayuda en José Luis y, entre los dos, se las ven y se las desean para poder sacar al animal de aquella maraña y bajarlo hasta las casas.
Resumen : El guarro había recorrido casi un kilometro con un balazo del 30-06 que le había hecho una trayectoria por la que, destrozando el jamón derecho y rozando la «bola» del hueso, interesaba todo el intestino hacia adelante y destrozaba, a su vez, la paleta del lado izquierdo. ¡Parecía imposible que, con esta herida, hubiera podido caminar tanto y, más aún, faldear y con tendencia hacia arriba por los cerros de la umbría!.
Al conocer por teléfono la noticia pienso que, después de varios fallos seguidos, por fin hemos tenido suerte y, sobre todo porque el guarro, según me cuentan mis amigos, es muy bueno, pasando de los noventa kilos de peso y unas defensas bastante buenas que me recordarán para siempre este hermoso lance.