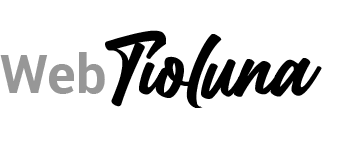Un venado pasado por agua
Publicado en el número 83 de la revista “Hunters” de marzo de 2004.
La Sierra de la Demanda debe ser una maravilla. Y digo debe ser, porque durante mi primera visita a la zona, para asistir a una batida en la Reserva Regional, no dejó de llover ni un minuto, mientras las nieblas se agarraban a las cumbres y la visibilidad era limitada. Aun así, pude entrever algunos retazos de aquellos montes, observando que los diferentes tonos de verdes se mezclaban como en la paleta de un pintor. Me consta que allí está la demostración palpable de la naturaleza todavía virgen y por ello, por la amabilidad de sus gentes, por su gastronomía y por sus estupendos venados, hago votos para volver en cuanto tenga ocasión.
————————
La lluvia me rodea por todas partes produciendo múltiples sonidos, mientras aguanto estoicamente dentro del traje de agua que limita bastante mis movimientos. Del sombrero de hule –regalo de mi hijo Pablo- resbalan goterones sobre el rifle –el 30/06 de mi hijo Alfredo- que sostengo abrazado para evitar en lo posible el empañamiento de las lentes del visor. A mi alrededor, un bosque encantado de robles centenarios, con sus enormes troncos cubiertos de musgo, parece desafiar al tiempo y me recuerda los cuentos de hadas de mi niñez. Pienso en cuantas cacerías habrán contemplado estos árboles que ahora me rodean. Atento a pesar de todo, ilusionado y sin dejarme intimidar por el aguacero, dejo vagar mis pensamientos…
Recuerdo que anoche, cuando, después de un viaje lluvioso por rutas del románico, llegamos Mariano y yo a Barbadillo de Herreros, el recibimiento fue cariñoso y el alojamiento acogedor en una añeja casona rural. Después apareció el resto de los amigos y, ya todos juntos, la cena pantagruélica y las copas de orujo dieron paso a los comentarios sobre la bondad de la cacería y, como no, sobre la penitencia que nos esperaba al día siguiente debido a la inclemencia del tiempo.
Esta mañana, que amaneció igualmente gris y lluviosa, el sorteo en el bar –que regentan Rufino y Maite en Huerta de Arriba- me deparó el puesto número quince, encontrándonos al salir del cobijo del local que el temporal arreciaba cada vez más y que sólo nos restaba ejercer la resignación a la que estamos acostumbrados los cazadores. Tras un corto trayecto en coche, las posturas se colocaron en un camino con aspiraciones de arroyo, hasta que empezamos a subir por una ladera llena de robles que nos costó un esfuerzo extra, mientras que Ángel, el veterano postor con muchos años a sus espaldas, trepaba como si fuera un paseo para él. El puesto me gustó nada más llegar, aunque la lluvia…
De pronto, como surgida del fondo de los sueños, rompe el hilo de mis pensamientos la monótona ladra de un sabueso que, sesgada por las ráfagas de aire y agua, me llega intermitente. No obstante, parece venir en mi dirección, puesto que el profundo aullido se va acercando más y más. Aguzo el oído, procurando aislar el aviso del can del ruido de la lluvia que aumenta su fuerza. Ya no hay duda, lo que sea a lo que persigue el perro, viene hacia mí. Rezo para que el motivo de la ladra sea una pieza “cazable” y que me pase lo suficientemente cerca para poder divisarla. Apresuradamente, limpio una vez más las lentes del visor y me escondo tras el grueso tronco del árbol.
De pronto lo veo aparecer. Es un bonito venado de oscura cuerna que, con su trote elástico, parece mantener la distancia al terco sabueso que pregona a los vientos su huida. Se va tapando con los árboles y aunque intento meterlo en la mira telescópica, es casi imposible poderlo apuntar. Mientras aumentan los latidos del corazón, me echo un poco hacia la derecha y tomo una determinación. Con angustia, coloco la cruz del visor entre los troncos de dos robles, por donde calculo que va a pasar el ciervo que se ha transformado para mí en el centro del universo. Cuando observo que aparece el bulto en la lente, oprimo el gatillo y una enorme fuerza golpea violentamente al venado, haciéndolo caer a tierra como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta. Miro hacia arriba bendiciendo mi suerte, mientras el agua moja mi cara. Después, respiro profundamente y decido que, a partir de ahora, puede seguir lloviendo todo lo que quiera, puesto que ya se ha cumplido el sueño por el que vine a cazar a esta hermosa sierra burgalesa.
Prudentemente, me acerco al ciervo que ahora reposa sobre la verde y húmeda alfombra. Observo el pequeño orificio sangrante en la tabla del cuello, comprobando que el pequeño y caliente proyectil RWS de 150 grains hizo perfectamente su labor. Es un animal precioso y gordo, con una piel lustrosa que ahora empapa blandamente el agua. Su testa está coronada por una recia, simétrica y perlada cuerna de diez puntas, que supone el más sano orgullo para mí, su matador. Internamente le doy las gracias y le ruego que me perdone por quitarle una vida que discurrió en la libertad de estos montes siempre verdes. Luego me vuelvo al puesto y dejo que la lluvia siga resbalando sobre mi traje de agua.
Durante un tiempo, me parece escuchar algún tiro aislado y una nueva ladra pasa bastante lejos de mi situación. El agua ha acabado de empapar todos mis archiperres y la esperanza de un nuevo lance se va diluyendo con la lluvia. Mucho rato después, aparece el resto de los compañeros que admiran la hermosa pieza que me concedió el destino. Las fotografías serán un entrañable recuerdo cuando las añeje el tiempo y la distancia. Dejando al venado allí donde cayó, para que sea recogido por la gente auxiliar, nos dirigimos al siguiente gancho.
El resto de la jornada es una continua lucha contra la persistente lluvia que no nos da un respiro. Todavía me tocará vivir el lance de abatir una cierva –acción recomendada por los guardas- en el tercer tiro a una pieza lejana y a todo correr, pero mi mente está todavía en el primer puesto, de donde ya deben haber recogido al venado.
Cuando acaba la tercera batida, estamos totalmente empapados, empezamos a notar los síntomas del frío y solo pensamos en la comida y en el calor del albergue. Pero… ¡todavía no han acabado los sacrificios! En el bar, casi oscureciendo, me comunican que se han perdido varios perros y que nadie ha bajado del monte a mi venado. Para entonces, las calles son verdaderos ríos achocolatados y hay que tener mucha afición para volver así al campo. No obstante, siempre surge la buena gente y Felipe el guarda, Ángel el postor, mi amigo Miguel Ángel, el conductor del Land Rover y yo mismo, emprendemos la marcha hacia la sierra, mientras aquello ya es un verdadero diluvio.
Por carriles inverosímiles, que arañan el monte y la semioscuridad, los faros del vehículo trazan cuchillos de luz entre los árboles. Sin una duda, el viejo postor nos lleva al sitio exacto donde reposa el ciervo. Lo subimos al Land Rover y, de vuelta al pueblo, voy acariciando -disimulada y orgullosamente- la perlada cuerna del trofeo. Cuando llegamos al bar, se ha ido bastante gente y sólo quedamos nosotros y el cazador del otro venado que se abatió en el primer ojeo.
No habiendo matadero, sala de despiece, ni nada similar, no hay otra solución que aviar la res en la plaza del pueblo, cubiertos con paraguas, alumbrados por linternas y aprovechando la corriente de agua que pasa por al suelo para lavar todo lo necesario de la operación. De nuevo, Miguel Ángel y los demás, se portan como buenos amigos y cazadores de ley, efectuando estas labores mientras, dentro del bar, se miden y se liquidan los trofeos de la batida.
Con las canales de las reses en la furgoneta de los amigos, emprendemos la vuelta a Barbadillo donde, tras un cambio de ropa seca, el calor y la opípara cena nos devuelven al mundo de la comodidad. Caemos rendidos en la cama y me duermo rememorando el lance que me ha dado un nuevo trofeo y un entrañable recuerdo de estas tierras.
Cuando nos despertamos al día siguiente y miramos por la ventana, el blanco de la nieve que cubre todo el pueblo, nos avisa que se acerca la Navidad.